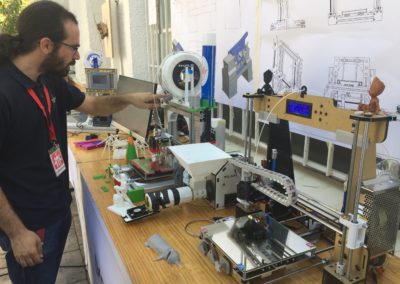Mc 7, 31-37
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos».
Si nos dejamos guiar por Jesús podremos tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar.
Para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la Palabra ni a la comunicación con el prójimo.
Para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en el testimonio de nuestra fe.
¿Dejamos hablar y sabemos escuchar?
¿Tenemos los oídos atentos para escuchar la Palabra y ponerla en práctica?
Salmo 145
Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey;
bendeciré tu nombre por siempre.
Diariamente te bendeciré;
alabaré tu nombre por siempre.
El Señor es grande y muy digno de alabanza;
su grandeza excede a nuestro entendimiento.
De padres a hijos se alabarán tus obras,
se anunciarán tus hechos poderosos.
Se hablará de tu majestad gloriosa
y yo hablaré de tus maravillas.
Se hablará de tus hechos poderosos y terribles
y yo hablaré de tu grandeza.
Se hablará de tu bondad inmensa
y a gritos se dirá que tú eres justo.
El Señor es tierno y compasivo,
es paciente y todo amor.
El Señor es bueno para con todos
y con ternura cuida sus obras.
¡Alábente, Señor, todas tus obras!
¡Bendígante tus fieles!
¡Hablen del esplendor de tu reino!
¡Hablen de tus hechos poderosos!
¡Hágase saber a los hombres tu poder
y el gran esplendor de tu reino!
Tu reino es un reino eterno;
tu dominio es por todos los siglos.
El Señor sostiene a los que caen
y levanta a los que desfallecen.
Los ojos de todos esperan de ti
que les des su comida a su tiempo.
Abres tu mano, y con tu buena voluntad
satisfaces a todos los seres vivos.
El Señor es justo en sus caminos,
bondadoso en sus acciones.
El Señor está cerca de los que le invocan,
de los que le invocan con sinceridad.
Él cumple los deseos de los que le honran;
cuando le piden ayuda, los oye y los salva.
El Señor protege a los que le aman,
pero destruye a los malvados.
¡Alaben mis labios al Señor!
¡Todos bendigan su santo nombre,
ahora y siempre!
El poeta alemán Rilke vivió un tiempo en París. En su trayecto a la universidad, todos los días, pasaba junto a una amiga francesa, por una calle muy frecuentada.
En una esquina de esta calle estaba siempre una mujer que pedía limosna a los transeúntes. La mujer se sentaba siempre en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, con la mano extendida y los ojos fijos en el suelo. Rilke nunca le daba nada… mientras que su compañera solía darle alguna moneda.
Un día, la joven francesa, asombrada, le preguntó al poeta:
– ¿Por qué nunca le das nada a esta pobrecilla?
– Le tendríamos que regalar algo a su corazón, no solo a sus manos -respondió el poeta.
Al día siguiente, Rilke llegó con una espléndida rosa, la puso en la mano de la mujer y se disponía a continuar el camino.
Entonces sucedió algo inesperado… la mujer alzó su vista, miró al poeta, se levantó como pudo del suelo, tomó su mano y la besó… luego se fue, estrechando la rosa contra su cuerpo.
Durante una semana nadie la volvió a ver. Pero ocho días después, la anciana apareció de nuevo sentada en la misma esquina, silenciosa e inmóvil como siempre.
– «¿De qué habrá vivido todos estos días que no recibió nada?» -preguntó la joven francesa.
– «De la rosa» -respondió el poeta.