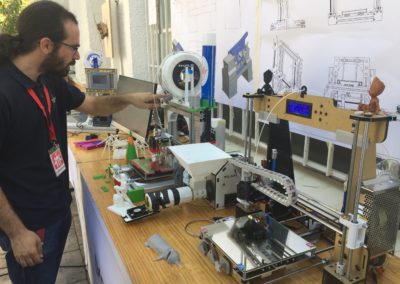En aquel tiempo, al ver el Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: —Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedaran saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.»
¿Cómo integro el sufrimiento en mi vida? ¿Cómo un mal inevitable? ¿Cómo un camino de acceso a lo más íntimo de mi mismo y, por tanto, también como un camino de acceso a la realidad de Dios? A la luz del sufrimiento presente en mi vida, ¿cuál es mi concepto de felicidad? ¿Soy feliz según las bienaventuranzas?
¿Cómo me valoro a mi mismo? ¿Tengo tendencia a infravalorarme? ¿O a sobrevalorarme? ¿Soy capaz de contrastar mi verdad, aquello que soy, a la luz de la verdad del Evangelio? ¿Me dejo iluminar por la luz de la Verdad, que es Dios? ¿Hay lugar para los otros?
¿Cómo respondo en mi vida al proyecto de Dios sobre el mundo y sobre mi mismo? ¿Me creo que el amor profundiza la justicia, y hasta la despasa, que la justicia de Dios consiste a estimar? Y desde esta perspectiva, ¿soy justo conmigo mismo y con los otros?
¿Qué se ha hecho de la ternura en mi vida? ¿De la capacidad de admirarme, de alegrarme, y, por tanto, también de compartir el sufrimiento del otro, de compadecer, de «compartir»? ¿Tengo el coraje de dejar mi corazón indefenso, expuesto, vulnerable al amor de los otros? ¿Soy consciente de todo lo que me exige esta compasión: la alegría, la paz, la reconciliación conmigo y con los otros, la capacidad y el compromiso de querer a los otros…?
¿Qué hago con mis sentimientos, a menudo tan contradictorios? ¿Me doy cuenta de los motivos reales que me impulsan a hacer o a decir? Y mi mirada, ¿es limpia? ¿Es interesada? ¿Es posesiva? ¿Cómo me siento mirado por Dios? ¿Y por los otros?
¿Estoy en paz conmigo mismo? ¿O vivo en la crispación constante? ¿Qué entiendo por paz según el Evangelio? ¿Inacción? ¿Indiferencia? ¿Conformismo? ¿Procuro en mis relaciones con los otros fomentar la verdadera paz de Jesús? ¿Cuándo acojo a Jesús en mi vida, me dejo inundar por su paz?
¿Cómo reacciono ante el hecho de que hoy los cristianos, la Iglesia, ya no somos significativos? ¿Me creo que la verdadera felicidad del Evangelio reside precisamente en esta insignificancia? ¿Fundamento mi felicidad en el prestigio, en la imagen, en la consideración de los otros hacia mí?
Marcelo A. Murúa
Felices los que siguen al Señor
Por el camino del buen Samaritano.
Los que se atreven a caminar después de sus pasos
a superar las dificultades del camino.
A vencer los cansancios de la marcha.
Los que al caminar van trazando sendas nuevas
para que otros sigan, entusiasmados,
y continúen la obra del Señor.
Los que, atentos y apresados,
cambian su ruta para salir a la búsqueda
del Señor vivo en el que padece,
tan presente en estos tiempos,
tan próximo para algunos,
para otros tan alejados.
Felices los que dan la vida por los otros.
Los que trabajan intensamente
por la justicia anhelada.
Los que construyen el Reino
desde lugares remotos.
Los que, anónimos y sin primeras páginas,
entregan su vida para que otros vivan más y mejor.
Los que con su diario sacrificio
dejan huellas de humanidad nueva
en un mundo marcado por el egoísmo neoliberal
del «dios-mercado».
Felices TODOS los que trabajan por los pobres.
Desde los pobres.
Al lado de los pobres.
Con corazón de pobre.
Contemplando diariamente
la hermana muerte, temprana,
injusta, dolorosa,
en los rostros de los niños olvidados,
sin salud, ni educación, ni juegos.
Felices los que viven solidarios
dejando el asfalto limpio y resplandeciente
para caminar las sendas pedregosas, polvorientas
de los que no cuentan
en los nombres o estadísticas de los ministerios de turno.
Felices los que quieren al hermano concreto.
Los que no se van con palabras
sino que muestran su amor verdadero
en obras de vida, de compañía y de entrega sincera.
Felices los que enseñan,
los que intentan que todos aprendan
sin distinciones de color, piel o dinero.
Felices los que comparten sus bienes
para vivir como hermanos
y demostrarlo en la práctica.
Los que no guardan con egoísmo
sino que brindan y comparten.
Felices los que caminan juntos,
en la búsqueda comunitaria
del Reino de Vida Nueva
y Fraternidad Realizada.
Los que se ayudan en los momentos buenos y malos,
los que aprenden que pueden más dos juntos que uno solo.
Felices TODOS los que piensan primero
en el hermano y que encuentran su alegría
y el gozo y el sentido de la vida
en trabajar por los otros
y por el Reino
y por el Señor vivo entre nosotros:
Olvidado,
marginado,
solo y abandonado
en los rostros de jóvenes,
de indígenas, de ancianos
de mujeres solas
de desocupados
y de tantos otros.
FELICES, SEÑORES,
– y alzo la voz para que lo escuchen todos –
LOS QUE VIVEN
EL MANDAMIENTO PRIMERO
QUE ES EL AMOR A DIOS EN EL HERMANO.
Y en estos tiempos marcados
por tanto egoísmo y indiferencia,
Felices los que encuentran
que este amor hoy se revela en un camino:
ser solidario.
por Jose María Rodríguez Olaizola sj.
No sé si creo en un dios demasiado milagrero. Tal vez soy demasiado conformista, o mi fe es demasiado racional.
Tal vez me falta ambición creyente. Pero los milagros, para mí, son todo y nada. Me explico. En tiempos de Jesús llamaron milagros a cosas extraordinarias (que entonces no tenían explicación, y muchas de ellas tal vez hoy sí).
Es verdad, hay cosas asombrosas en la vida. Pero entiendo que a mucha gente le repatee pensar en los milagros como intervenciones arbitrarias de un Dios que, cuando quiere, cambia las dinámicas de su creación porque sí. O entiendo que haya gente inquieta, que ante ese Dios que sólo deja la opción de “callarse y acoger el misterio”, porque sus designios son tan inescrutables, prefiera prescindir de lo divino.
Entiendo que haya gente para quien la afirmación de que algunas cosas absurdas pasan es que «así lo ha querido Dios” le deje indignada con ese Dios… Por eso me cuesta aceptar esa actuación intempestiva de Dios. A veces, cuando nosotros insistimos en los milagros (por ejemplo, para probar la santidad, como si le exigiésemos a Dios una garantía), me viene a la cabeza la desesperación de Jesús contra aquellos que pedían signos para poner a prueba a Dios…
Y es que, de alguna manera, milagros son cosas mucho más cotidianas y al tiempo admirables.
El milagro eres tú cuando amas a otra persona sin exigirle nada. Somos nosotros, cuando perdonamos, mucho más allá de la lógica o de una justicia contable. El milagro soy yo, y tú, que, con todas nuestras pequeñeces, sin embargo podemos proclamar a un Dios bueno, podemos crear caminos para ser recorridos por hombres cansados.
El milagro eres tú, y soy yo, cuando, aun en las circunstancias más adversas somos capaces de sonreír con una semilla de esperanza. Eres tú, y soy yo, cuando acariciamos la vida. Hoy es milagro compartir sin cálculo (que los cestos ya están llenos de panes y peces, pero a muchos no les llegan). Es milagro nuestra capacidad de abstraer, admirar, pensar, avanzar y querer. Es milagro nuestra imaginación que nos permite descubrir nuevos horizontes.
Lo es, en fin, la capacidad de entregarse sin condiciones, sin marcha atrás, sin tacañerías, a los otros. Es milagro, al final, decir en voz alta las bienaventuranzas, y sentir que esa verdad te quema y te apasiona. Y cuando miro en torno, y percibo esos milagros, entonces intuyo, agradecido, a Dios.