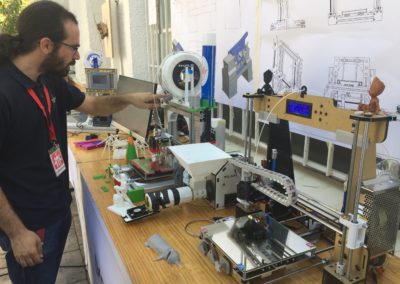No creo que nadie ponga en duda a día de hoy que nuestros colegios deben ser lugares en donde, amén de lo estrictamente académico, nuestros alumnos aprendan la importancia de los valores como ingrediente imprescindible en el proceso de construcción de su personalidad.
No es ninguna novedad. Lo asombrosamente nuevo es que para referirse a esto mismo vuelva a sonar la palabra desechada en su momento por estar demasiado cerca de la visión cristiana: las virtudes. Sin embargo, unos y otras no reflejan exactamente la misma realidad.
El concepto de valor ético es, a fin de cuentas, una abstracción, un referente, un ideal… Nada que no podamos aplicar igualmente a la virtud, pero con un matiz muy aristotélico en este caso: la praxis. La virtud no se alcanza si no es mediante la constatación de su práctica hasta el extremo de convertirla en un hábito, verdadero hito ético en quien persigue aquélla. De manera que uno difícilmente puede demostrar que tiene interiorizado un valor, salvo que demos por válido que sea capaz de explicarlo. Sin embargo, una virtud es reconocible en los hábitos adquiridos.
Cuando Aristóteles opta por aquello de “en el justo medio está la virtud” huyendo de los vicios por defecto y de los que se derivan del exceso, advierte dos premisas importantes. La primera, que el justo medio no es el mismo para todos, aunque el concepto que lo inspira, lo que hoy llamaríamos valor, sí lo sea. El punto medio no puede ser el mismo, porque cada persona nace con un temperamento distinto y la tolerancia puede ser menos fácil de lograr para una persona agresiva que para alguien más controlado. La segunda condición que pone el discípulo de Platón es que el virtuosismo sólo se alcanza a base de mucha práctica, como la pericia en el arquero, quien aumenta la probabilidad de su tiro certero a fuerza de malgastar muchos otros erráticos.
Esta vuelta al concepto de virtud parece advertirnos de que, hasta ahora, quizás hayamos puesto mucho el acento en el terreno de la abstracción y poco en el de la habituación a un comportamiento cuando de educar en valores se trataba. El resultado es que hemos convertido estos valores en una unidad didáctica más. Probablemente nuestros alumnos sean capaces de definir la mayoría de los valores éticos, pero con toda seguridad han hecho más ejercicios matemáticos que solidarios al cabo de su escolarización.
A este posible error hay que añadir la laxitud con que la sociedad postmoderna ha entendido el compromiso. Gilles Lipovetsky denominó “ética indolora” a esta actitud: cuanto menos me exija mi dimensión moral, mejor. Y así, con enviar un sms en un maratón solidario de cualquier televisión, ya me puedo considerar dueño de tal valor. O, peor aún: que me convenza de que la solidaridad es hacer una campaña del kilo en Navidad y llevar la ropa que ya no quiero en mi armario a la parroquia más cercana.
Por todo ello, deberíamos concluir que no podemos conformarnos con reflexionar, definir el concepto o hacer una pequeña demostración puntual de solidaridad, tolerancia o igualdad. Nuestros ambientes deberían convertirse en escuelas de virtuosismo ético por favorecer a nuestros alumnos la adquisición de hábitos positivos. Favorecer, no obligar, pues de lo contrario perdería todo sentido. Y para lograr esto sólo hay una manera: la continua, recurrente, repetitiva y periódica praxis.
Experiencias innovadoras como el Aprendizaje-Servicio, entendido como un compromiso que exija fidelidad, pueden contribuir a desarrollar personalidades para las que resulte obvio y natural implicarse en una sociedad que por muy bien que esté organizada nunca será perfecta. Personas para las que el voluntariado serio, comprometido y sistemático dé sentido a su vida y sea, por tanto, una necesidad: un hábito.
La civilización, dice José Antonio Marina, “será siempre algo frágil y vulnerable que debe enseñarse con cada generación, como si de algo nuevo se tratara”. Y por ello debemos fomentar no sólo destrezas que favorezcan la tan idealizada felicidad individual, sino también la felicidad objetiva, la que crea sociedades justas en donde todos tienen derecho a ser feliz. Y ahí es donde la ética tiene la primera palabra.